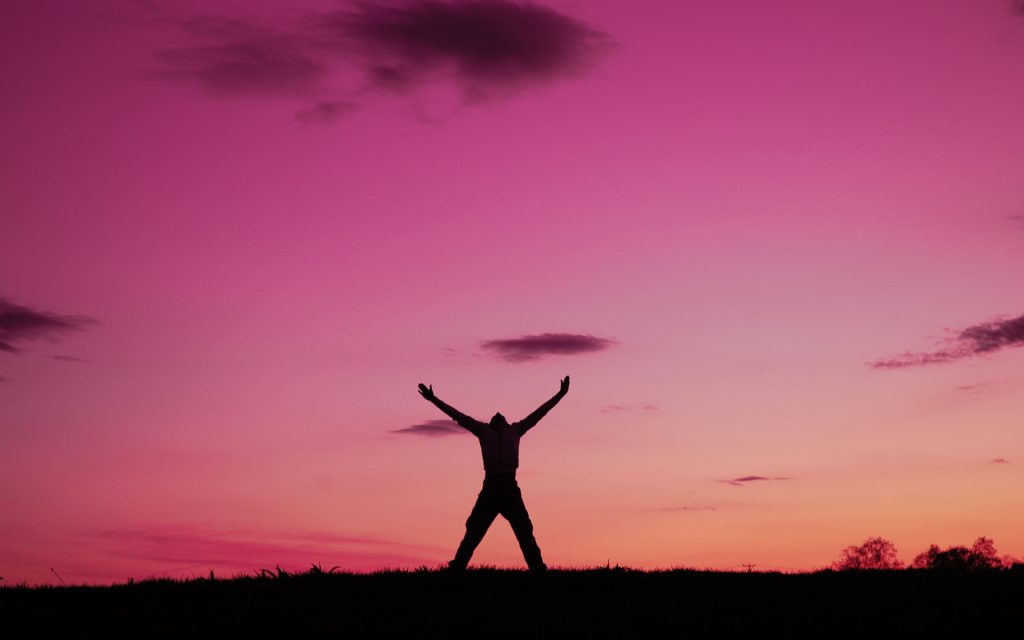El concepto calidad se ha discutido desde la Grecia Clásica, no obstante su aplicación al mundo del comercio, de la industria y los servicios es algo mucho más reciente. Se empezó a aplicar en estos ámbitos cuando, alrededor del siglo XVIII, los comerciantes occidentales comprendieron que sus clientes —mejor dicho, los consumidores o usuarios— son quienes determinan si lo que se les entrega es bueno o no. Desde mediados del siglo pasado, varios académicos han contribuido a ensanchar el significado de esta palabra, destacando los aportes de E. Deming, J. Duran, K. Ishikawa y G. Taguchi.
En la década de los 80, David T. Kearns, cuando se desempeñaba como presidente de Xerox, sentenció que el fin último de las organizaciones es satisfacer los requerimientos de sus clientes, siendo obligación de los trabajadores de la empresa detectar dichos requerimientos y entenderlos como criterios de calidad. Esto ha llegado a alcanzar gran consenso en el mundo empresarial. Tanto así que en la actualidad, los proyectos que abordan el tema en las organizaciones se distinguen por orientar los esfuerzos de la misma en satisfacer los deseos de sus clientes. Las iniciativas, a fin de ser implementadas satisfactoriamente, exigen que todas las personas de la organización se involucren en el mejoramiento de los procesos que ejecutan con la intención de entregar un mejor producto o servicio a sus clientes.
Aunque el término calidad se ha divulgado de manera masiva durante las últimas décadas en todo el mundo a todos los niveles, lo anterior deja en evidencia que no se puede determinar por ley si un bien o servicio es “de calidad”, ni tampoco podrá una agencia gubernamental, por más que lleve en su nombre la palabra calidad, ser la que determine si lo que una organización le entrega a sus clientes es bueno o no. Al igual como lo entendieron los comerciantes del siglo XVIII y el equipo de Xerox hace décadas, los consumidores son los verdaderos árbitros en este tema. Por eso, el mercado manda como el mejor organizador de lo que es calidad.